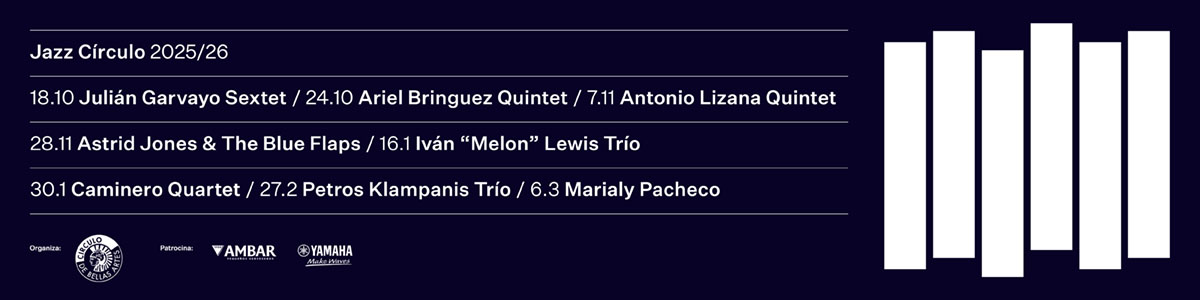En el universo de Juan Sáiz no hay salvavidas, ni caminos asfaltados, ni melodías reconfortantes esperando al final del túnel. El concierto ofrecido por su cuarteto en el Palacio Europa fue, desde el primer compás, un desafío al confort estético. Nada estaba ahí para gustar, todo para decir. Y se agradece.
Fotos: Juan Fran Ese
Pindio II es el nombre del último trabajo discográfico de Sáiz, pero también una declaración de intenciones: ir cuesta arriba, aunque queme. Para la ocasión, el saxofonista y flautista cántabro se rodeó de cómplices excepcionales: Xavi Torres al piano, Manel Fortià al contrabajo y Genís Bagés a la batería. Una formación sin fisuras, capaz de sostener la complejidad y elasticidad de una música que se construye al borde del abismo, con vértigo, pero sin temblores.
Desde el Index Librorum Prohibitorum, la propuesta se desplegó entre lo cerebral y lo visceral, lo escrito y lo imprevisto. Sáiz exhibió una paleta de recursos inagotable, tanto al saxo como a la flauta: ataques percutivos, fraseos nerviosos, silencios cargados de tensión, efectos tímbricos que transformaban su instrumento en un zumbido animal mutante. En El impostor y Aurora, sus intervenciones se movieron entre el misterio y la intensidad, entre la insinuación modal y el estallido libre.
El grito, tema con el que cerraron la noche, no fue solo una pieza, fue una exclamación emocional. Sáiz se lanzó a un solo afilado, una auténtica ráfaga sin filtro, en contraste con el colchón de textura que tejía Fortià desde el contrabajo y el edificio sonoro que levantaba Bagés con precisión casi coreográfica. Fue un final a la altura del riesgo que se venía gestando desde el primer minuto.
Entre medias, Pindio (el tema) y Eber, con su juego de cortes milimétricos, cambios armónicos abruptos y pasajes de escritura compartida, dejaron claro que aquí no hay espacio para la rutina. Esta música respira en tensión, vive del desequilibrio, pero está firmemente sostenida por una arquitectura interna. Y eso no se improvisa. O sí, pero con mucha partitura y muchas horas de ensayo.
El poianiasta Xavi Torres merece mención aparte: sobrio y melancólico en las intros, decidido en los solos, elegante incluso en los momentos más caóticos. Manel Fortià, por su parte, fue el verdadero cartógrafo de esta música: todo pasaba por su contrabajo, desde el pulso hasta el color. Y Genís Bagés, batería de energía expansiva, sostuvo el conjunto como si se tratara de un mecanismo de relojería, donde cada golpe tenía su función narrativa.
No es casual que Juan Sáiz fuera, en 2016, el primer español en grabar con el prestigioso sello Leo Records, referencia absoluta del free jazz y las vanguardias europeas. Desde entonces, su carrera ha ido perfilando un lenguaje muy personal: nada decorativo, todo significado. Su jazz no cita, no imita, no se adhiere a modas. Toma del género solo lo que necesita para trazar una forma de estar en el mundo. Como si el jazz fuera un dialecto más de una lengua propia.
Tras el concierto en el Europa, tocaba desplazarse al Mendi para asistir a las actuaciones de los cabezas de cartel de la jornada: Jazzmeia Horn y José James.
Jazzmeia Horn es, sin duda, una de las voces más deslumbrantes de su generación. Destaca también por su presencia magnética, capaz de llenar el escenario no solo con su voz, sino con una imagen poderosa, elegante y desafiante que encarna la tradición y el presente del jazz vocal. Su forma de caminar, de ocupar el espacio, de vestir incluso, es ya un gesto de afirmación artística, que convierte cada aparición en un acto performativo en sí mismo.
Rodeada de una formación impecable —Joel Holmes al piano, Ameen Saleem al contrabajo y Ryan Sands a la batería—, Horn desplegó un carisma escénico arrollador y una capacidad vocal que justifica, sin duda, (casi) todo el revuelo que la acompaña. Su fraseo es ágil, el dominio del scatting, pasmoso, y el timbre —sobre todo en los registros medios y graves— posee esa calidad líquida y envolvente que conecta de manera natural con la gran tradición vocal del jazz, sin necesidad de invocarla explícitamente.
Pero Horn no vino solo a cantar. Vino a contarnos algo. Y nos habló mucho. Entre temas como TIP, Happy Livin’, Destiny o Habit, fue construyendo un discurso en el que maternidad, espiritualidad, empoderamiento y autoayuda se entrelazaban en un relato personal con forma de testimonio. A ratos, el concierto adquiría el tono de un TED Talk con banda en directo. Que una artista quiera compartir su mirada sobre el mundo es de agradecer, sin duda, pero cuando el relato comienza a extenderse más que los solos, el equilibrio entre palabra y música corre el riesgo de romperse.
Con todo, hubo momentos brillantes que confirmaron el calibre de la propuesta. El trío acompañante funcionó con una compenetración envidiable: Holmes es un pianista de recursos sutiles, capaz de dejar espacio sin desaparecer; Saleem sostiene la pulsación con elegancia; Sands construye atmósferas con precisión y detalle. Y Horn, cuando elegía la contención, alcanzaba una expresividad directa, sin ornamentos innecesarios, que recordaba cuánto puede emocionar una voz cuando no necesita elevarse hasta el límite para ser creída.
Sin embargo, ese límite fue cruzado en más de una ocasión. Horn parece haberse convencido de que cuanto más agudo, más verdad. El resultado fue una exhibición vocal que por momentos rozó la estridencia. El vuelo fue tan alto que olvidó que también hay belleza en el susurro.
Aun así, Jazzmeia Horn sigue siendo, sin duda, una de las voces más poderosas de su generación. Una artista integral, con una ambición escénica que va más allá del canto y que se proyecta en cada gesto, cada palabra, cada nota. Su talento es tan evidente que por momentos amenaza con sobrepasar los límites, pero cuando halla el cauce adecuado, sabe entregar instantes de autenticidad y emoción profunda. Esa emoción que, a veces, se revela con más fuerza en lo que se decide callar que en lo que se dice.
Tras el receso, José James cerró la noche en el polideportivo de Mendizorrotza con un concierto que confirmó por qué es uno de los crooners más singulares y versátiles de la escena actual. Después de la actuación de Jazzmeia Horn, el vocalista estadounidense ofreció un recital vibrante y elegante, en el que supo equilibrar con soltura el jazz, el soul y el R&B, desplegando un repertorio que combinó clásicos, versiones y composiciones propias con naturalidad.
Presentando su último trabajo, 1978, James transitó por diferentes atmósferas, desde la delicadeza de Tokyo Daydream hasta la energía festiva de Saturday Night. No faltaron homenajes sentidos, como Rock With You o I Thought It Was You, ni guiños al jazz y al soul con piezas como Miss You, Park Bench People, Come to My Door o el siempre efectivo Ain’t No Sunshine. Cada tema fue un paso más en un viaje bien trazado, con transiciones suaves que mantenían el pulso de la noche.
Le acompañaba una banda sólida: Ebban Dorsey, jovencísima pero ya con tablas, al saxo alto y voces; BIGYUKI al teclado, Yves Fernandez al bajo eléctrico, y a la batería Jharis Yokley, que sustituyó con acierto al titular Dom Gerva. Si alguien temía que el cambio de última hora pudiera desestabilizar al grupo, pronto quedó claro que no era el caso.
James no se limitó a cantar desde el escenario: se mezcló entre el público, recorrió el pasillo central, saludó, bromeó y se ganó la complicidad de todos sin esfuerzo aparente. La maniobra, lejos de ser una pose, funcionó: cuando sonaron Just the Two of Us y Lovely Day, el ambiente era el de una auténtica celebración.
El cantante desplegó su habitual elegancia vocal, con un fraseo preciso y un control de la dinámica que daba aire a cada tema. La banda respondió con profesionalidad y cohesión, acompañando sin estridencias y dejando espacio para que cada canción encontrara su propia respiración. Fue un concierto redondo, sin excesos, en el que la conexión con el público y la calidez interpretativa marcaron la diferencia. Porque no todos los días se ve a un cantante bajar del escenario para llevarse al público en el bolsillo… y hacerlo sin perder la sonrisa.