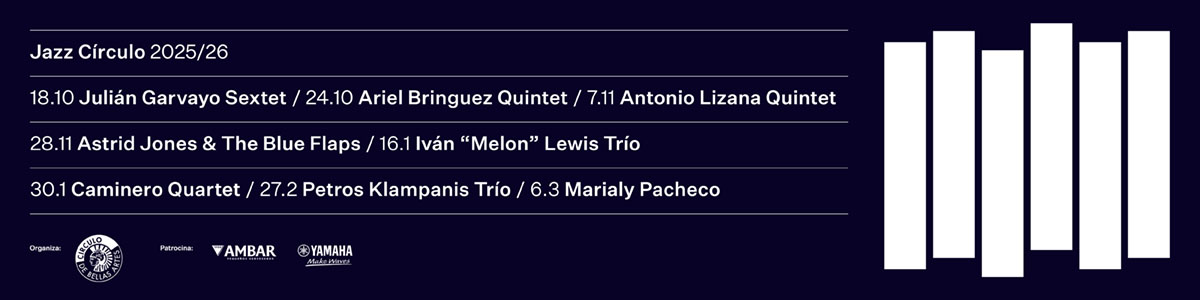La noche del 18 de julio en Vitoria-Gasteiz se dividió en tres actos, cada uno con su propia narrativa, sus luces y sus sombras. Tres conciertos que, como en una buena novela, nos dejaron momentos de disfrute, de perplejidad y, en algún caso, de auténtico gozo.
Fotos: Juan Fran Ese
El primer capítulo fue el de Sarah Hanahan en el Palacio Europa. La saxofonista estadounidense llegó literalmente con la lengua fuera, tras cruzar el charco con retrasos y sin su banda habitual. Sin tiempo siquiera para aprenderse los nombres de los músicos que la acompañarían —el más que solvente trío residente de las jam sessions del hotel Silken: Luca Filastro al piano, Vincenzo Florio al contrabajo y Andrea Nunzi a la batería—, Hanahan apeló al “poder de la música” como lenguaje universal. Pero lo que debía ser la presentación en directo de su primer disco, Among Giants, acabó siendo una jam session de lujo.
Interpretaron standards inmortales como Night in Tunisia, My Little Suede Shoes, Softly As In A Morning Sunrise, Stardust o un acelerado Bebop. Y aunque el repertorio clásico siempre encuentra refugio en la memoria colectiva del público, quedó la sensación de una ocasión perdida. El talento y la energía de Hanahan son incuestionables —aguantar el tipo con semejante fogosidad tras un día de estrés y aeropuertos tiene mérito—, pero la anécdota de improvisar con desconocidos, que arrancó sonrisas al principio, pronto dejó un poso amargo. La responsabilidad no recae en el festival —que resolvió el imprevisto con agilidad— sino más bien en la propia artista y en su equipo de management, que quizá deberían replantearse algunos aspectos organizativos y de comunicación para estar a la altura de citas de esta envergadura.
Hanahan es, no obstante, una de las jóvenes promesas más sólidas del jazz actual y lo demostró con un despliegue técnico admirable en cada uno de sus fraseos y solos durante el concierto. Formada en la prestigiosa Hartt School of Music en Connecticut, se ha forjado en la vibrante escena neoyorquina y ha compartido escenario con figuras como Dee Dee Bridgewater o Joe Farnsworth. Among Giants, su primer álbum, revela ya un fraseo ágil, incisivo, y un lenguaje que bebe del mejor hard bop. Si logra afinar la gestión de su carrera y cuidar estos aspectos logísticos, está destinada a convertirse en una voz imprescindible del jazz contemporáneo. Porque talento y carisma no le faltan.
Después, Al Di Meola se subió al escenario de Mendizorrotza. Un gigante de la guitarra, sin discusión, que desplegó un recital acústico de precisión impecable junto a Peo Alfonsi a la guitarra y Sergio Martínez a la percusión. A pesar de la calidad técnica que dominó cada pasaje, la conexión emocional con el público fue más contenida.
El concierto recorrió sus diferentes etapas creativas y el abanico de influencias que han marcado su trayectoria. Interpretó varias piezas de Twentyfour, su último álbum publicado en 2024, como Fandango, Broken Heart, Tears of Hope, Esmeralda, Inmeasurable 3 o For Only You. Obras recientes que demuestran que sigue siendo un creador inquieto, en constante evolución y búsqueda.
No faltaron los clásicos que el público esperaba. Mediterranean Sundance fue recibida con entusiasmo, igual que Café 1930 o el Double Concerto de Piazzolla, donde Di Meola mostró su afinidad con el tango y la música del Río de la Plata. Completaron el programa piezas como Turquoise o Misterio, ejemplos de su faceta más introspectiva y elegante.
El maestro también rindió homenaje a Brasil con Um Anjo, de Egberto Gismonti, y al pop británico con una cuidada versión de Norwegian Wood, de The Beatles. El concierto estuvo acompañado por proyecciones de vídeo que alternaban paisajes, trenes y momentos íntimos con su hija, como si quisiera tender un puente afectivo entre su mundo personal y la audiencia, algo que, por otro lado, no considero que se haya conseguido del todo.
Di Meola dejó claro que su dominio de la guitarra sigue siendo asombroso y que su búsqueda artística y compositiva no se detiene. Quizá la emoción no brotó con la fuerza esperada, pero su maestría sigue latente, aunque el peso de su legado —especialmente aquella historia inolvidable que escribió junto a Paco de Lucía y John McLaughlin— aún resuena como un eco luminoso difícil de igualar.
Después llegó el turno del maestro Kenny Barron y su trío, y con ellos, la luz de la noche. Barron, con 82 años, sigue tocando con la vitalidad y el gusto de un joven curioso, pero con la elegancia de quien lleva toda una vida contando historias al piano. Lo acompañaron Kiyoshi Kitagawa al contrabajo y un deslumbrante Johnathan Blake a la batería. La conexión entre ellos no fue solo técnica, sino profundamente emocional, como si cada nota fuera un diálogo lleno de respeto y complicidad.
El empaste sonoro fue una catedral y el repertorio fue una auténtica delicia, un viaje por compositores universales que Barron hizo suyos con esa suavidad que embelesa, pero también con chispazos de pura energía. Sonaron piezas como How Deep Is The Ocean de Irving Berlin, Shuffle Boil de Thelonious Monk, Canadian Sunset de Eddy Heywood, Aquele Frevo Axé de Caetano Veloso, Bud Like, Cookies Bay o Calypso, del propio Barron, que navegó con naturalidad entre el swing, el bebop y los ecos brasileños, demostrando que su música no entiende de fronteras.
Pero si hubo alguien que robó algunas miradas fue Johnathan Blake, que manejó la batería como si de un pincel se tratase: cada golpeo, cada matiz, parecía milimétricamente pensado pero ejecutado con frescura. Un auténtico espectáculo en sí mismo, con un dominio del tempo y del color que solo los grandes poseen. Tanto es así que, tras acabar el concierto, todavía le quedaron fuerzas para pasarse por la jam session del hotel Silken, donde siguió deslumbrando, como si la noche fuera siempre joven para él.
Kiyoshi Kitagawa completó la magia con un contrabajo sólido y elegante, con solos precisos y un acompañamiento que dotaba de profundidad y calidez cada tema. Sin estridencias, pero con una presencia que sostenía el edificio musical con solvencia y ternura.
Fue, sin duda, el momento de mayor plenitud de la noche: un concierto que no solo se escuchó, sino que se sintió en cada rincón del recinto. Larga vida a Kenny Barron y a esos músicos que, como él, nos recuerdan que el jazz es un arte vivo, hecho de honestidad, pasión y entrega absoluta, sin necesidad de recurrir a fórmulas predecibles ni artificios.
Barron, con la sabiduría de quien ha recorrido todos los caminos, nos regaló una lección de elegancia y frescura, demostrando que la música —cuando se toca desde el alma— no entiende de edades ni modas. Así cerramos la noche: con la certeza de haber sido testigos de un instante irrepetible, de esos que alimentan la memoria y reafirman la vigencia eterna del jazz.