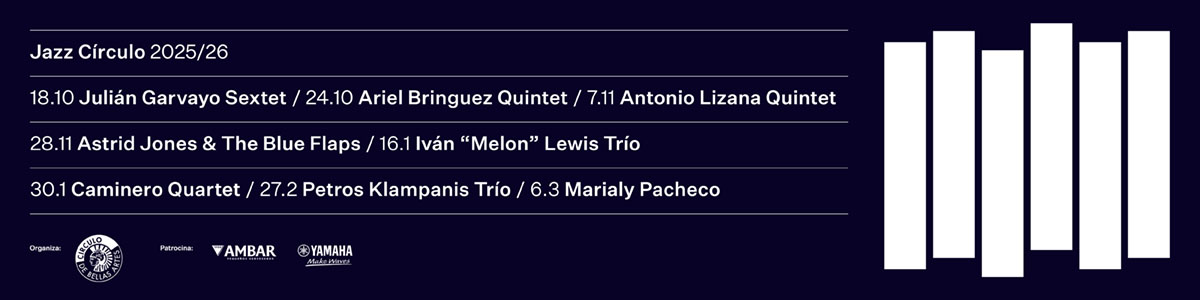En una Plaza de la Trinidad colmada de silencio atento, Brad Mehldau volvió a hacer lo que mejor sabe: pensar música. O, más exactamente, hacer que la música piense en voz alta por él, con una elocuencia casi filosófica que no necesita palabras. No es exagerado decir que su recital del 26 de julio en la Trini fue una suerte de confesión estética: la belleza no siempre necesita explicaciones, pero aquí, cada nota parecía buscar una.
Ese mismo día, sin embargo, no todas las músicas encontraron su momento. El concierto previsto en el Kursaal de la artista Nala Sinephro fue cancelado por motivos de salud. Una ausencia significativa: la joven artista belga-caribeña había generado expectación por su personalísima fusión de ambient, jazz espiritual y sensibilidad electrónica. Su silencio —esta vez forzoso— fue una presencia más en el festival. A veces, el hueco que deja una voz que no llega a sonar también forma parte del relato. Y, aunque el público fue informado a tiempo y las entradas reembolsadas, quedó flotando en el ambiente cierta sensación de promesa aplazada.
Por suerte, la Trinidad se encargó de que la jornada no quedara incompleta. Desde los primeros compases de August Ending, Mehldau mostró su rostro más íntimo y lírico. Con esa forma suya de dejar que el tiempo se dilate entre acordes, logró que el piano respirase, que pensara —como si cada frase fuese la continuación de una meditación anterior. Hubo momentos de una belleza contenida, como en Embers, donde el trío se movió con una naturalidad casi secreta, como si no quisieran interrumpir el milagro de estar escuchándose entre ellos. El silencio del público no era pasividad, sino complicidad: una comunión sostenida por la escucha.

Uno de los momentos más inesperados fue la versión de O Silêncio de Lara, del guitarrista brasileño Guinga. Allí Mehldau se rindió —con devoción— a la melodía, dejando que el piano cantase en portugués sin pronunciar una sola sílaba. En ese momento, el trío se volvió pura transparencia, un homenaje a la belleza melódica del carioca.
Y cuando uno pensaba que la noche no podía ofrecer más profundidad, llegó Kismet. El proyecto de Dave Holland y Chris Potter no es un encuentro circunstancial, sino la confluencia de dos trayectorias monumentales que se respetan y se desafían a partes iguales. Holland —una institución viviente del jazz, pilar de la era eléctrica de Miles Davis y autor de una de las obras más sólidas del contrabajo moderno— se presentó como el mismo arquitecto silencioso de siempre: cada línea suya sostiene estructuras que otros apenas logran imaginar. A su lado, Chris Potter, ese saxofonista incansable que lleva décadas reescribiendo el lenguaje contemporáneo del instrumento, demostró que la exploración no está reñida con la elegancia.
Kismet, concebido inicialmente como cuarteto con Kevin Eubanks a la guitarra, tuvo que adaptarse a su ausencia inesperada (anunciada antes de empezar la gira europea) por motivos de salud. Lejos de resentirse, el grupo, reformulado en trío con Marcus Gilmore a la batería, encontró ahí una nueva voz: más directa, más abierta, más exigente. Gilmore aportó el pulso moderno y nervioso que necesitaba este nuevo formato. La conversación entre los tres fue de alta intensidad: sin adornos innecesarios, sin exhibicionismo técnico, pero con la audacia que solo aparece cuando se toca con confianza y sin red.
Lo que vivió el público en Donostia esa noche fue, en esencia, una muestra de cómo dos generaciones distintas entiende la creación musical como algo que va más allá del virtuosismo: Mehldau y su arquitectura emocional; Holland y Potter con su lenguaje compartido hecho de respeto, riesgo y sofisticación. Que nadie se engañe: el jazz no es una música antigua que resiste el paso del tiempo; es una música que elige, con elegante tozudez, seguir pensándolo todo.