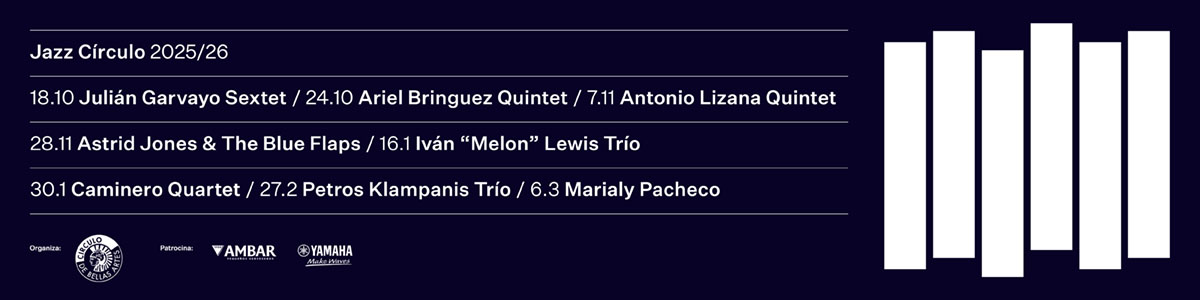Entre los días 23 y 26 de julio tuvo lugar una nueva edición de Jazz Eñe, la feria de jazz nacional promovida por Fundación SGAE y que desde hace cinco años se enmarca en la programación de Jazzaldia, que celebró su 60ª edición.
Adorno apuntaba en su Teoría Estética que “las zonas socialmente críticas de las obras de arte son aquellas que causan dolor, allí donde su expresión, históricamente determinada, hace que salga a la luz la falsedad de su estado social”. El pensamiento musical ha evolucionado hacia posturas menos radicales, pero también más democráticas y conciliadoras que, en cierto modo, condicionan la propia naturaleza de los géneros musicales y los alienan a representaciones y estereotipaciones basadas en la romantización vaga de los epígonos y sus biografías. Por eso, muchas veces es difícil no preguntarse si se podría hacer una relectura de ciertas ideas provenientes de las corrientes más críticas desde y con la cultura popular que, a día de hoy, pueden asumirse como verdaderas, al menos en un cierto sentido.
Me gusta el jazz, aunque cada vez me cuesta más saber qué es lo que realmente aprecio de este género: su lenguaje, símbolos, historia, sonido, significado, etc. La cuestión jazzística es amplia y su riqueza radica menos en lo que suena que en lo que es, “un ensamblaje de sonidos, prácticas discursivas y performativas, convenciones sociales y estéticas, identidades culturales, circunstancias materiales, instituciones, espacios, objetos, emociones y formas de escucha”, así lo describe Iván Iglesias en su libro La modernidad elusiva (2017), y así lo asumí yo mismo en mi tesis doctoral. Esta perspectiva, al igual que la de Adorno, parte de una visión sociológica y epistemológica, pero, a diferencia del esteta alemán, la corriente que se plantea hoy día persigue la asimilación y la conjunción de procesos políticos, estéticos, sociológicos, identitarios, entre otros, provenientes de los New Jazz Studies (DeVeaux, Brent Hayes, etc.); una postura que se alinea con un acercamiento horizontal, en el que la mediación se revela como hilo conductor y como medio de superación de las romantizaciones a las que ha sometido y se somete a la música, especialmente al jazz.
El choque de estas dos perspectivas me ha llevado a dudar tanto como a escuchar, a buscar dar sentido a aquello que Eugenio Trías denominó “cerco hermético”. Este proceso me llevó a concluir que el jazz no tiene un interés per se, al menos no más que cualquier otro tipo de música como puede ser el reggaeton, el rock, el folk, la salsa u otras de las que disfruto en el día a día. El jazz, como género musical, resulta interesante cuando se comprende poliédricamente, en su proceso de diseminación, glocalización e hibridación, es decir, cuando abandona su propia estereotipación para comenzar a ser una música que se sitúa en el “entre en-medio” (in-between), si se me permite aplicar de este modo el concepto de Françoise Jullien. Una suerte de proceso de perdida de la fé que conduce a una nueva creencia. Esto no tiene otro objetivo que el de hacer más saludable la relación con la música, al igual que volvemos más saludable nuestra relación con el mundo cuando creamos conciencia ecológica y política, buscamos reducir nuestro impacto con el consumo consciente o atendemos a cuestiones que mejoran nuestro entorno inmediato. Asimismo, resulta interesante la reconfiguración de los dispositivos de poder proveniente del hábitus, en la acepción que nos da Bourdieu de este, que no es más que la supremacía de clase aplicada al discurso musical. Y es que Miles Davis no se equivocaba cuando decía que «jazz es una palabra que el hombre inventó para una música que no podía tocar», por eso -como ha hecho con tantas cuestiones a lo largo de la historia- se apropió del término y lo transformó en su propio criterio de distinción, que lleva replicando desde que se dio cuenta de que lo negro era cool, hace unos ochenta años.
No es difícil toparse en los círculos de “profesionales” diferentes discursos de superioridad del jazz frente a otras formas de música popular tan manidos como rancios (se han publicado artículos sobre esta cuestión en diferentes revistas académicas y divulgativas), discursos que se han consolidado y legitimado en base a un cosmopolitismo añejo y una modernidad caduca, abanderada del concepto de “avant garde”. La complejidad se vuelve confusión y cacofonía que desborda los compartimentos estancos y autárquicos del jazz. Cada vez más creo que deberían ser los propios músicos los que autoregulen el pensamiento y crítica, pues en la ingenuidad y desinterés por el pensamiento y la crítica se encuentra la salvación de los mismos. Adorno no se equivocaba cuando hablaba de la inexorable mercantilización del espectáculo -igual que no lo hizo Baudrillard-, y las consecuencias de la consolidación de estereotipos y la interdependencia de las instituciones y medios para el desarrollo artístico han hecho que el jazz se haya transformado en un nicho envejecido y poco interesante respecto a otras formas musicales para el público general. Esto se debe a que los entusiastas del jazz son, en su mayoría, cazadores de fetiches que replican arquetipos —nombres de músicos o discos—, que hermetizan una música tan mutable como compleja, tan sencilla como intransigente, tan vulgar como espiritual.
Los músicos, sin embargo, están ocupados haciendo música -o tratando de llegar a final de mes- (de ahí su desinterés en las cuestiones ontológicas planteadas anteriormente), y no debatiendo los límites conceptuales y taxonómicos de lo que están haciendo.
Jazz Eñe es una de esas plataformas que forman parte del entramado cultural y mercantil que da forma a la escena de jazz nacional; un agente de dinamización que, con sus aciertos y desaciertos, se ha instaurado como una vía de entrada a circuitos internacionales y facilitan a los creadores a seguir haciendo música o, al menos, hacen posible que a estos se les abran canales de difusión y presentación que serían impensables sin el apoyo de una entidad como Fundación SGAE.
La edición de este 2025 fue diversa, rica, experimental y poco predecible, una configuración que sirvió, por qué no, como una declaración de intenciones y que buscaba representar la amplia paleta jazzística del panorama nacional. En primer lugar, las presentaciones de J.Fox, el cuarteto formado por Juanma Urriza (batería), Fredi Peláez (teclados), Oskar Lakunza (saxofón) y Xabier Barrenetxea (bajo). El concierto estuvo marcado por un ritmo constante (vivencial, no musical), con un estilo que recuerda más al jazz español de los años ochenta que a las vertientes contemporáneas a las que ellos buscan adherirse. Los elementos del funk o incluso de la música progresiva tan en boga en las últimas décadas del pasado siglo fueron los elementos que más destacaron en las composiciones. Estos compartieron escenario con el andaluz Juanfe Pérez, bajista oriundo de Huelva que representó a la vertiente flamenca que en otras ediciones acaparó el escenario de este ciclo. Siguiendo la estela de otros músicos que han tomado el relevo generacional de este estilo que hace cuarenta años se denominó como jazz-flamenco, Pérez se ciñe a los escolástico palos del género para malearlos a través de su bajo eléctrico, no sin prescindir del cante. El grupo funcionó a la perfección, con un sonido excelente pero un acercamiento conservador.
La segunda jornada dio comienzo con el proyecto de Maite Akustik, una propuesta que, personalmente, me pareció de lo más acertada, pues estaba despojada de todo aquello que se presupone como jazz, dejando solo lo esencial de este género, la intención, la improvisación, la música; además, condujo todo el concierto en euskera, empastando elementos tan jazzísticos como son la identidad, la cultura y la libertad de expresarse a través de su propio lenguaje. Sobre el escenario una guitarra, un acordeón, un contrabajo, un saxofón y la voz de Aura Mauri, una vuelta a la canción —en los últimos años se está desarrollando fuertemente una corriente jazzística cuya tendencia principal es el desarrollo de canciones—, a las melodías y a la representación casi figurativa de aquello que el artista quiere decir, y todo eso sin prescindir de una calidad excepcional a nivel compositivo y musical.
La segunda propuesta del día fue la de Román Filiú, cuyo proyecto se puede situar conceptualmente en las antípodas del de Maite Akustik, a pesar de que su mensaje es esencialmente parecido. Filiú es un consolidado saxofonista con una brillante carrera en Europa y América, un excelente compositor proveniente de Cuba con una inventiva sin parangón en la escena del jazz actual. Su proyecto Suite Oriental es la cristalización de una búsqueda sonora que transita entre lo cinematográfico, lo jazzístico, lo clásico y la música tradicional cubana. Un homenaje a Cuba y su gente, a su música y sus bailes, a su tierra y forma de vida. Un cuarteto de cuerda y saxofón que conjugan en un entramado tan abstracto como definido el danzón, el guaguancó, y tantos ritmos bailables, bellas melodías que son atravesadas por improvisaciones y juegos rítmicos que sostienen el son, contrapuntos que perfilan un jazz lleno de sonidos que no se reconocen como tal. Puro disfrute e ingenio.
El penúltimo día de este ciclo comenzó con Eme Eme Project, liderado por la flautista y cantante Marta Mansilla. La propuesta de la flautista madrileña se escora hacia una de las vertientes jazzísticas que más roza los géneros populares, como es el neosoul (como se ha dado por llamar a una de las nuevas vías de desarrollo del R&B). La banda, conformada por David Sáncho en el piano y teclados, Antonio Tomás Sepúlveda en la voz, Jesús Caparrós Caballero al bajo eléctrico, y Rodrigo Ballesteros Felipe a la batería, sabe de groove y de cómo conjugar el hip hop, el jazz y el soul en unas composiciones que buscan consolidar este estilo en el panorama nacional y, especialmente, en los circuitos jazzísticos más conservadores.
Tras ellos llegó el turno de Cuarteto Federal, un grupo conformado por los “cuatro puntos cardinales”, tal como lo explicó Xacobe Martínez Antelo, contrabajista y artífice de este proyecto. Junto a este están Guillem Arnedo a la batería, Kike Perdomo a los saxos, y Javier Galiana al piano. Este cuarteto parte de una perspectiva contemporánea, con momentos de auténtico éxtasis musical y un gran sentido del humor. Lo cierto es que la impronta y recorrido de cada uno de los músicos quedó patente, haciendo de este uno de los conciertos más amenos e interesantes.
La última jornada la inauguró el Pere Bujosa Trío, el grupo del contrabajista mallorquín que abraza la tradición y sonido del jazz mediterráneo a través de composiciones de corte más bien clásico. Buena interpretación y ejecución a pesar de contar con pocos momentos de éxtasis, quizás por un planteamiento más bien textural en el que prima la búsqueda de capas sonoras —en ese punto se integran a la perfección las sutiles incisiones sintéticas y electrónicas—. Este trío dejó paso al Daniel Román Quinteto, liderado por el guitarrista chileno y residente en Madrid, que consolida su presencia en la escena jazzística nacional con un grupo tan equilibrado como soberbio: Román Filiú y Cesar Filiú a los saxofones, Álvaro del Valle al bajo eléctrico y Naima Acuña en la batería. Román plantea una lectura sobre la creatividad y el conceptualismo a través de su proyecto Bruegel Sound, improvisación sostenida sobre sus propias poesías —Román publicó su primer poemario Grisalla este 2025—. La propuesta transita por derroteros poco explorados en este país, pues la narrativa que sostiene lo musical requiere de un profundo trabajo de reflexión y abstracción, de un acercamiento curioso y, sobre todo, ávido de experimentar nuevas formas de configuración sonora y rítmica.
Otro año más, no puedo dejar de agradecer personalmente y en nombre de Más Jazz Magazine la invitación de Fundación SGAE para formar parte de un evento tan necesario como interesante. El jazz nacional necesita ser impulsado y encontrar espacios de representación y creación que dignifiquen la labor de los compositores y músicos, así como visibilidad y difusión más allá del circuito nacional. Por eso, no me gustaría terminar este artículo sin dar la enhorabuena a todo el equipo de esta institución por su labor y buen hacer.