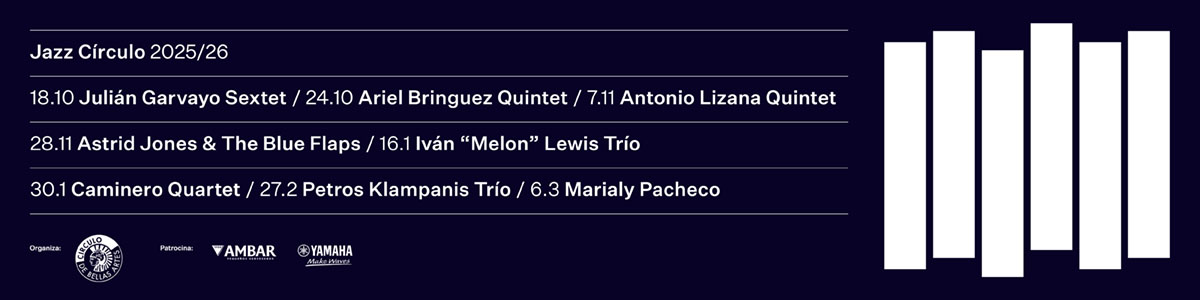Parece ser que la música pertenece al campo «inhumano» de la imaginación, en tanto su propio mecanismo de propagación es invisible: aire. La música es un lenguaje que no puede codificarse por completo y, en consecuencia, todo lo dicho sobre el fenómeno —tan propio de estos tiempos— se vuelve pura subjetividad. Por eso, la ciencia y el análisis musical ofrecen ciertas claves concretas: duración, estructura, texturas y articulaciones, que permiten algo así como la extracción de elementos paradigmáticos capaces de otorgar sentido a toda teoría; es decir, confirmar su pretensión de universalidad —llevar Lux a todos los confines del planeta —.
Al quedarme con las imágenes de cruces sobre el escenario en un concierto de Rosalía —inevitablemente pienso en Madonna—, el canto impostado de una ópera en alemán, la orquesta completa dentro de una habitación donde Rosalía plancha y canta, y, ahora, repasando pasajes de una entrevista en la revista Billboard, siento cierto grado de incomodidad. No aparece la empatía que experimenté con Sinéad O’Connor cuando, en medio de un discurso contra la Iglesia pedófila, rompió la imagen del Papa; ni la que despertaba Madonna al desactivar estereotipos de género y religión con puestas en escena transgresoras y eróticas (cuando la noción de erotismo aún no inundaba nuestros imaginarios hoy saturados). El contexto, claro, era otro. Y lo era justamente porque la idea de vanguardia parece haberse invertido: de la denuncia necesaria, frente a los sistemas totalitarios, a una revolución conservadora que instala la utopía de las dictaduras como ejercicios de uniformidad; las dictaduras como paraísos inmaculados que prometen redención ante la saturación de lo mundano. La felicidad, entonces, se vuelve una ilusión que el mundo no puede prodigar fuera de los límites del autoritarismo. La solución: volver al claustro, a la obediencia. En el fondo, des-iluminar aquello de lo que la Ilustración nos liberó, mediante una respuesta tan religiosa como secular.
La razón nos hace humanos, pero la Ilustración —como advirtieron Adorno y la Escuela de Frankfurt— intensificó, de la mano de los proyectos imperiales más letales de la humanidad, nuestra fallida relación con el mundo. El núcleo de la Ilustración podría resumirse, quizás, en el traslado de la promesa divina hacia la promesa de la realización tecnológica del capital.
Rosalía reafirma su honestidad, esa misma que exhiben los fachavales, convencidos de su derecho a decirlo todo, amparados en influencers, en la retórica del éxito y en la gestión de sí mismos para alcanzar lo que desean —el deseo también se ha universalizado, todos deseamos lo mismo: dinero—. Dice Rosalía: «Para mí, el éxito es libertad. Y durante todo este proceso sentí toda la libertad que podía imaginar o desear». Es sabido que las ideologías liberales, estrictamente económicas, han logrado suturar, sin cicatrices visibles, esta idea naturalizada del éxito como origen de la libertad. Por cierto, el sueño libertario no compromete a la humanidad ni a comunidad ninguna, es estrictamente individual. Por éxito debe entenderse acumulación; por libertad, la posibilidad de comprarlo todo. Rosalía sintió toda la libertad que podía imaginar y desear; por lo tanto, ya no desea ni imagina. Y como no desea —no hay objetos que se le puedan negar—, se enfrenta al desfase entre esta realidad profundamente neoliberal, donde la propia existencia es la actividad del consumo, y el hecho de que el lazo se ha fracturado: nada ha sido negado, ergo, no queda nada en este mundo para mí: excepto la renuncia. Pier Paolo Pasolini en Saló proponía otra estética del poder. Puro Sadismo. Tal vez desde una lectura feminista la anulación del deseo se vuelca, en un caso, sobre otros en la forma de la violencia pura y en otras hacia una violencia sobre sí misma, como el velo de Rosalía que es también una camisa de fuerza. Por cierto, este dispositivo siempre es puesto por otros, representa una institución, (nadie se pone por sí mismo una camisa de fuerza, es una condición hasta cierto punto de interdicción) como si el estado se opusiera al ejercicio de libertad que significa encarcelarse en un monasterio. Remite también a esta imagen freudiana de la mujer que con una mano se cubre y con la otra se jala el vestido. La camisa de fuerza, en este sentido, es un lastre para no transitar hacia el velo místico, como si la rebeldía de volverse monja fuera contenida por la posibilidad de la locura.
Ante el vacío —Benjamin cita, en El Libro de Los pasajes, al hombre que consulta al médico por su falta de deseo de vivir: este le recomienda mudarse a la playa, para cambiar de aires. El melancólico burgués le responde que vive en la playa desde hace mucho—, las respuestas al vaciamiento suelen ser las religiones. Corrijo: debiera decir «la religión». La musulmana, por ejemplo, aquí no aparece como posibilidad (y recuerdo —lejana, pero presente— la relación con la Rosalía flamenca, más cercana al ethos de una existencia erótica, antes que sacrificial). Tampoco aparecen los imaginarios intraducibles (teóricamente si, prácticamente no) de otras culturas que ni siquiera se conceptualizan a sí mismas bajo la rúbrica de la religión —la palabra religión, recordemos, tiene un origen romano y jurídico—.
El pastiche argumental, como resultado de una suerte de surrealismo sin inconsciente, mezcla gimnasio con misticismo, llantas, yugular, stalkers, ópera alemana y canciones en italiano. Aparecen Björk y Simone Weil (como si la cita bastara para legitimarse) y, en el mismo cauce, el uso de la orquesta sinfónica en tanto representación de calidad, como si tuviera que defenderse de ser reguetonera. Se limpia del carácter latino del ritmo de habanera, asumiendo que la orquesta sinfónica representara el Olimpo de la música universal. Beatriz Sarlo, escribió un pequeño texto donde se pregunta por qué dentro de los centros comerciales hay árboles. El centro comercial es una representación del mundo, nada le excede. Las lenguas perdieron, en el relato, su singularidad para borrar los límites de los infinitos mundos que designaban. Rosalía crea un mundo abierto con la consecuencia de borrar toda traza que remita al mundo perdido que simula.
El universo de Rosalía parece cargarse de escolástica —esa tradición religiosa que antepone la creencia sobre la filosofía, la fe al pensamiento—: la estética de la monja, la música docta, la sinfonía. Y, en ese proceso, se des-flamenquiza, des-folcloriza y entonces se civiliza. transita hacia Europa del norte, a Bjork. En la falsafa árabe, la felicidad está aquí, en la Tierra; no hay padecimiento ni pecado original en nombre de ningún un paraíso. El alma es colectiva. Creo entender el gesto del enclaustramiento (mientras Estados Unidos e Israel arrasan el mundo): un repliegue neoconservador, como reacción ante la pura impotencia. La transgresión de Rosalía invita a darle la espalda a otras configuraciones de existencia para encerrarse en un universo católico (por estructura, no por adhesión) que niega la posibilidad de pensar. Lo de Rosalía no constituye transgresión alguna —olvida el contexto—, porque ser monja es una renuncia que refuerza el avance de un proyecto imperial de carácter religioso que sigue su curso sin contrapeso. Si la cultura, como representación de lo popular, constituía un bastión de resistencia múltiple ante toda forma prefabricada de la persona, en Rosalía hay una concesión, carente de imaginación, que invita a deponer justamente aquella imaginación que abre la puerta a otra vida posible. La mística, así, monolítica y neoliberal, se reduce a una profecía sin promesas. El mundo de Lux «es el mundo» y en consecuencia su narcisismo piensa la creación únicamente dentro de esos parámetros. Pero no se permite cuestionar radicalmente el sustrato en el cual ese mundo flota. Dicho de otra forma, no existen otras galaxias en el universo musical del proyecto, solo mampostería para diferenciar superficies.
Me gusta ser la narradora. Por mucho que ame la música en sí, la música es solo un medio para contar historias, para compartir ideas. Eso representa este proyecto para mí. Soy simplemente un canal para relatar historias, y me he inspirado en diferentes santas de todo el mundo. Podría decirse que tiene un carácter global, pero, al mismo tiempo, es algo muy personal. Esas historias son excepcionales, extraordinarias: mujeres que vivieron de manera poco convencional, que escribieron desde lugares inusuales. Y entonces pienso: “Vamos a arrojar algo de luz allí”.
Rosalía viene a ser una suerte de profeta, mesiánica, un canal por el cual el talento (otorgado a ella por Dios mismo), toma cuerpo en forma de disco de música: arroja luz ahí donde antes había oscuridad. Tal vez sea necesario para el capital —la euforia del consumo— sostener la estructura de la mística independientemente de cuál sea su narrativa o su soporte ideológico—. Porque la hagiografía, claro está, no es una disciplina universal. La figura del santo, por ejemplo, en la tradición musulmana, nada tiene que ver con la cristiana. La imagen del santo—en la cultura árabe— es una relación de cercanía con Dios, no una operación divinizante de la persona (nadie puede ocupar el lugar de Dios). Da para pensar la prohibición de producir imágenes de Dios (irrepresentable) como medio para salvaguardar la producción imaginal de la Fe en la falsafa. Una santa, desde la plataforma cristiana —vista así— puede ser Evita Perón, mi abuela que tuvo siete hijos, o algunas místicas delirantes que la Iglesia, por incomprensibles, dotó de cierta divinidad. Por cierto, esta idea del santo —según la cual sujetos excepcionales pueden llegar a ser divinos— no tiene operatividad, tampoco, en otras cosmovisiones. Dicho de otro modo (Kant lo llamaría el imperativo categórico), la categoría «santas de todo el mundo» solo aplica en una Europa occidental de cuño religioso. En un Chile precolombino, por ejemplo, esa idea ni siquiera puede pensarse: una Machi no es una santa, ni tiene género definido. Todo el mundo —el carácter global— para Rosalía se reduce a una mujer blanca, heterosexual, europea y católica. La globalización cultural es la continuidad de una antropología que, sin ser universal, apuesta por imponer sus límites en la categoría mundo: globalización es el proyecto de uniformidad imperial de occidente. La Lux, en esta narrativa, es luz divina, no la luz necesaria para, mediante el diáfano, posibilitar la captura del color; es un manto grueso de luz y no la luminosidad que captan los sensibles para iniciar, junto a la imaginación, la conjunción del pensamiento.
Cuando Dios decide que es hora de partir, es hora de partir. Siento que estoy cumpliendo con mi propósito en la vida.
El Dios de Rosalía no se piensa —al contrario de la falsafa, que piensa a Dios—, pues ella cede, sin más, a sus designios. Y los designios de Dios —vaya coincidencia en la religión católica— llevan consigo el mensaje del capital y de la democracia, anulando cualquier otra forma de existencia que proponga una gubernamentalidad distinta. Rosalía cree en Dios, es exitosa, deportista y profeta. Le gusta la música docta, admira a Björk (la hipérbole de lo nórdico) y se aleja de sus orígenes flamencos, folclóricos y reguetoneros. El disco, así analizado, es del todo aspiracional. El volantazo no es tanto un desarrollo en ascenso dentro de determinadas estructuras, como la performance forzada, voluntariosa, por desplegar todos los clichés que legitiman, en teoría, la calidad de un proyecto musical. Pura pretensión.
Evidentemente, soy una persona mayor. No es responsabilidad de Rosalía el estado del mundo —es solo síntoma—, pero su lectura simbólica —la música como medio, la figura de la monja, la poesía mística— hace pasar el conservadurismo por transgresión, reforzando la idea de que mi mundo es el mundo y que la catástrofe del presente se resuelve dando un paso al costado, porque en otras vidas hallaremos la paz del alma. Pues no: ni almas, ni paraíso, ni paso al costado.
La felicidad, desde la ética de la filosofía averroísta, consiste en el cuidado de sí para prodigarnos una vida plena durante nuestra breve estancia en la Tierra: un repertorio de prácticas para una vida feliz. Porque como dijo el poeta Jorge Teillier, entendiendo el trasfondo de la filosofía de la naturaleza, simplemente «Respiramos y dejamos de respirar».