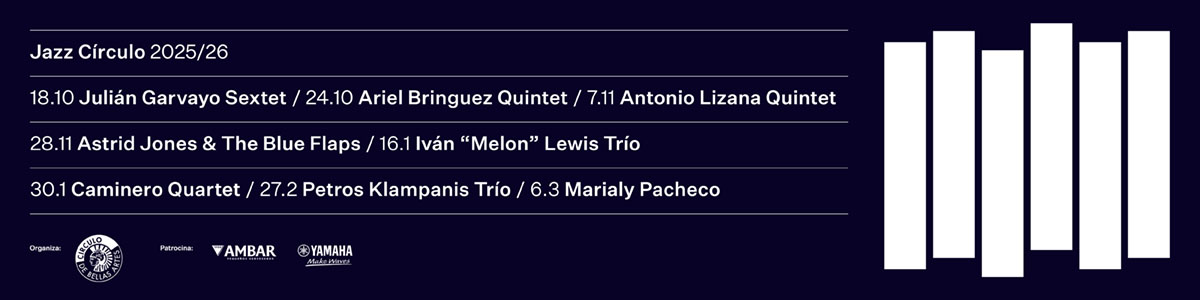El Café Berlín de Madrid, con su penumbra de claroscuros en círculo y su intimidad de club, se convirtió el pasado 23 de septiembre en un boteco de Lapa, el barrio central de Río de Janeiro. Allí, bajo el cartel de la serie “Íntimos en el Berlín”, el guitarrista y compositor brasileño Guinga (Carlos Althier de Souza Lemos Escobar) ofreció una lección de humanidad artística, rigor y belleza.
A sus setenta y cuatro años, el maestro carioca confirmó que su arte pertenece a una estirpe que se extingue: la de los músicos que piensan con el corazón y sienten con la mente. El universo sonoro de Guinga, está cimentado -en términos rítmicos- en el choro, el samba y las músicas nordestinas, pero con un desarrollo armónico que nos transporta al expresionismo clásico, el jazz brasileño y norteamericano e incluso la Ópera.
Solo en escena al principio, con su guitarra de cuerdas de nailon apoyada en el muslo derecho y el gesto reconcentrado, Guinga abrió el concierto con Choro pro Zé. En primera línea, expectante el compositor mineiro Gladston Galiza, residente hace treinta años en Madrid, pedía silencio para no perderse los matices interpretativos del maestro.
Desde los primeros compases, la sala comprendió que el hacer de Guinga es un diálogo entre tradición y ruptura, entre lo popular y lo erudito. En su toque conviven el rigor contrapuntístico de Bach, la melancolía urbana del choro, el pulso sincopado del samba y una libertad armónica que debe tanto al jazz como a la música moderna europea clásica y contemporánea.
Siguieron piezas sublimes como Par constante, la maravillosa Senhorinha dedicada su hija de niña y Cheio de dedos, pieza que dio título a su disco homónimo. Con Guinga, cada acorde parece buscar le mot juste, una respiración precisa. En Igreja da pena, una de sus composiciones más líricas, el público contuvo el aliento.
La guitarra de Guinga pareció narrar una historia íntima, suspendida entre lo sagrado y lo prosaico. Luego llegó Picotado, una especie de fuga complejísima de intrincados meandros armónicos donde el artista invitó a la más avanzada discípula del premiado armonicista Antonio Serrano: Raquel Vega. En este tema, el virtuosismo se disfraza de juego: un laberinto de disonancias, quiebres y retornos armónicos donde la improvisación se vuelve deporte de riesgo.
Después, el Okwarteto, cuarteto de cuerdas femenino residente en Madrid, aportó un contrapunto de elegancia y frescura contemporánea: un diálogo entre el Brasil suburbano y la tradición europea que Guinga conoce tan bien. La sutileza de los arreglos permitió que el cuarteto respirara sobre el pulso del violão, revelando la profunda musicalidad orquestal que subyace en las composiciones del maestro.
El momento quizás más emotivo llegó con Marina Lledó, cantante y compositora de raíces iberoamericanas, cuya voz translúcida y precisa se entrelazó con la guitarra en Igreja da pena. Lledó, como admitió en la sobremesa, era la primera vez que cantaba los temas de Guinga en vivo, y a fe que lo hizo con una soltura admirable, dada la enjundia expresiva a la que obliga el de Madureira. Marina no imitó la cadencia brasileña: la comprendió desde su propio lugar, fundiendo jazz, canción y saudade con una naturalidad conmovedora. Fue un instante de comunión entre culturas, el tipo de alquimia que transciende géneros y fronteras.
Entre piezas, Guinga habló de la influencia de su padre, un hombre humilde y trabajador, con ese humor seco y tierno que lo caracteriza. Pero cada anécdota suya -la infancia en Madureira, las serenatas del tío, las madrugadas entre el violão y el bisturí de dentista (sí, Guinga es odontólogo)- dibujaba la figura del artista que nunca dejó de mirar el mundo con curiosidad. En su biografía se cruzan la ciencia y la poesía, lo cotidiano y lo sublime. No extraña que Hermeto Pascoal lo haya definido como “un tipo que solo aparece cada cien años”.
En este sentido, a muy poco tiempo de la partida de “O Bruxo” como se le conoce en Brasil a Hermeto, Guinga le dedicó su última pieza Choro Breve N.1, un hermoso guiño a Villa-Lobos. Como recordamos al maestro en camerinos, en su primera presentación en España en 1993, en el añorado teatro del San Juan Evangelista, Hermeto Pascoal le hizo de telonero. Toda una declaración de intenciones.
Como un émulo de Vinicius de Moraes, Guinga demostró su generosidad cediendo el escenario a un alumno y amigo joven, Pedro Rosa compositor y discípulo del carioca en Europa, interpretó una composición propia, una suerte de destilación neobarroca con colores nordestinos. Mientras compartía el fuego Guinga, sentado en un peldaño del lateral del pequeño auditorio, sonreía complacido. Fue un recordatorio de que la MPB, en su mejor versión, no es solo herencia sino también transmisión.
En lo tocante a la esfera vocal de Guinga, aunque sus composiciones han sido interpretadas por gigantes desde los años 70 como Elis Regina, Chico Buarque, Leila Pinheiro o Mónica Salmaso, su voz como intérprete solista tiene un magnetismo particular. Canta con una voz casi hablada, un murmullo rasgado que acompaña la guitarra como una sombra. Esa voz, imperfecta y humana, añade una dimensión más de autenticidad a su universo sonoro. En el Berlín, su canto fue un hilo frágil que unía a los presentes en un mismo silencio. No hay en él artificio ni complacencia; hay un respeto absoluto por la música como verdad y oficio. Su obra, como escribió el periodista Mário Marques, está hecha de “los más bellos acordes del suburbio”, pero esos acordes, bajo sus dedos, se elevan a categoría universal.
En una época de creadores de contenidos musicales inanes, de vértigo digital y profundidades de palangana, el concierto de Guinga en el Café Berlín fue un acto de resistencia: la celebración de lo minucioso, lo íntimo, lo que exige escucha activa. Salimos a la noche madrileña con la sensación de haber asistido no solo a un recital, sino a una clase magistral de humanidad. Porque, como él mismo dice, “a música transcenderá a minha existência”. Y en mientras perdure nuestro recuerdo, así será.